Muere a los 88 años Francisco, el papa que remeció los cimientos del Vaticano y el corazón de la gente
- Jairo Videa

- Apr 21, 2025
- 6 min read
Por 12 años, Jorge Mario Bergoglio encarnó una revolución silenciosa desde Roma. Su muerte marca el fin de una era que cambió la geografía, el lenguaje y la prioridad moral de la iglesia católica, definiendo un nuevo rumbo para su religión. Su enfoque pastoral incluyó la apertura hacia temas antes considerados tabú, como la comunión para los divorciados y la posición de la iglesia católica frente a la homosexualidad, el aborto y la migración. Aunque su discurso parecía más flexible y abierto a la inclusión, Francisco fue percibido tanto por liberales como por conservadores como alguien que no lograba tomar decisiones radicales. En sus declaraciones, a menudo mantenía una ambigua postura de apertura, pero sin cambios doctrinales significativos.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Roma, Italia

El Vaticano confirmó este lunes 21 de abril de 2025, a través de un escueto comunicado en su cuenta oficial de X y una rueda de prensa encabezada por el cardenal Kevin Farrell, el fallecimiento de Francisco, el primer Papa jesuita y latinoamericano de la historia. Su muerte, a las 07:35 a.m. -hora local europea- en Roma cierra un pontificado de profundas reformas, tensiones internas y gestos simbólicos que reconfiguraron la iglesia católica desde sus márgenes.
Un día antes, había sido visto por última vez en silla de ruedas, impartiendo su bendición pascual a las y los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Era la imagen final de un pontífice que desafió los rituales del poder eclesiástico con un lenguaje pastoral cercano, directo y muchas veces incómodo para los sectores más conservadores del catolicismo global.
Cuando aquel miércoles 13 de marzo de 2013 Jorge Mario Bergoglio se asomó al balcón central del Palacio Apostólico, no solo inauguró una nueva etapa para el catolicismo. Con tono burlón, acento argentino y una elocuencia sencilla, anunció con humor que los cardenales habían ido "al fin del mundo" a buscar al nuevo obispo de Roma. Y ese fin del mundo no era únicamente una ubicación geográfica. Era también la periferia simbólica desde la cual Francisco pensaba y vivía la iglesia, y el servicio humanista.
Nacido en Buenos Aires en diciembre de 1936, graduado en Ciencias Químicas y con un primer empleo en un laboratorio de análisis alimentario, Bergoglio inició tarde su formación eclesiástica. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1958, atraído por la disciplina, el espíritu misionero y la autonomía intelectual de la orden. Su ordenación sacerdotal en 1969 marcó el inicio de una ascendente carrera dentro de la jerarquía eclesiástica: provincial jesuita durante los años oscuros de la dictadura argentina, luego obispo auxiliar, arzobispo y cardenal.
Bergoglio fue nombrado arzobispo de la capital argentina en 1997 y en el año 2001 cardenal. Pero se movilizó en transporte público la mayor parte de su vida. En autobús o en metro. Su jubilación la solicitó poco antes de cumplir los 75 años, pero fue rechazada por Benedicto XVI. Y en febrero de 2013 fue escogido Pontífice.
La etapa de los años setenta le persiguió durante décadas. En medio del terrorismo de Estado, su papel fue cuestionado por no haber protegido a dos sacerdotes jesuitas secuestrados por la dictadura. Él negó categóricamente esas acusaciones. En su libro El jesuita, justificó que actuó "con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba". No regresaría nunca más a Argentina, una decisión que resumía una mezcla de prudencia política, heridas personales y el deseo de evitar instrumentalizaciones.
Desde su elección, Francisco estableció prioridades claras: la sencillez, la opción preferencial por los pobres, la descentralización del poder y una pastoral de puertas abiertas. Rechazó el uso de los apartamentos papales, vistió sin lujos y vivió en la residencia de Santa Marta, en contacto directo con religiosas, empleados y visitantes. Eligió un anillo papal de plata y los zapatos negros que había traído desde Buenos Aires. Sus gestos fueron contundentes: viajó a Lampedusa en 2013 para rendir homenaje a migrantes fallecidos en el Mediterráneo y regresó con 12 refugiados sirios desde Lesbos en 2016.
Pero más allá del simbolismo, su verdadero cambio estuvo en la redistribución del poder eclesial. Reformó la Curia, impulsó una mayor colegialidad y diseñó un nuevo mapa del colegio cardenalicio. Bajo su mando, 108 de los 136 cardenales electores actuales fueron creados por él. Muchos provienen de países sin peso tradicional en la iglesia, como Mongolia, Timor Oriental o Bangladés. Este rediseño planetario augura una dinámica inédita en la elección de su sucesor.
Esa apertura provocó una resistencia virulenta de los sectores más conservadores. Desde Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y sectores europeos, cardenales, obispos y laicos lo acusaron de herejía y ambigüedad doctrinal. La exhortación Amoris Laetitia, que permitía la comunión a personas divorciadas vueltas a casar, fue blanco de una serie de dubia (peticiones de aclaración doctrinal) y de una ofensiva pública, liderada por el exnuncio en Washington, Carlo Maria Viganò, que llegó a exigir su renuncia en 2018. Aquella campaña, financiada desde círculos ultraconservadores, lo acusó de encubrimiento de abusos, precisamente mientras él preparaba sanciones inéditas contra figuras como el cardenal Theodore McCarrick, a quien despojó de su investidura eclesiástica.
Su lucha contra los abusos sexuales dentro de la iglesia comenzó con titubeos, hasta que el escándalo en su viaje a Chile en 2018 lo obligó a reconocer errores de juicio y acelerar las reformas. Desde entonces, fortaleció mecanismos de prevención, estableció normas para la rendición de cuentas de obispos y transparentó procesos anteriormente envueltos en secretismo.
Francisco transformó también la diplomacia vaticana con sus 47 viajes apostólicos a 66 países. Priorizó territorios invisibilizados por la geopolítica eclesial: República Centroafricana, Myanmar, Japón, Sudán del Sur, Madagascar. Rehusó visitar potencias tradicionales como Francia, Reino Unido o España, y se negó a regresar a Argentina, fiel a su voluntad de no interferir en el escenario político e institucional de su país natal.
En cada destino, su mensaje fue constante: justicia social, ecología integral, solidaridad con los migrantes, cuidado de los pueblos originarios. Encíclicas como Laudato Si' y Fratelli Tutti consolidaron su pensamiento: una crítica frontal al neoliberalismo y una llamada a la fraternidad universal, incluso entre credos diferentes.
Francisco no fue un Papa liberal en el sentido clásico. En temas como el aborto, el sacerdocio femenino o el matrimonio igualitario, mantuvo posiciones tradicionales. Pero introdujo una manera distinta de abordar el dogma: con ternura, escucha y discernimiento pastoral. A quienes esperaban una ruptura, ofreció puentes; a quienes reclamaban rigidez, propuso misericordia. Esa fue su revolución: no doctrinal, sino cultural.
Francisco se negó a llevar todas las prendas al ser investido papa del catolicismo. Rechazó los zapatos rojos Prada y usó unos ortopédicos. Le pidió a los cardenales que no se arrodillaran ante él. No quiso vivir en los apartamentos papales; prefirió Casa Santa Marta por su "sencillez" y el calor de la gente. Hijo de migrantes, que coincidió con cuatro períodos administrativos de EE.UU. y la pandemia de Covid-19.
Hoy, el fin de su pontificado abre una nueva etapa en la historia de la iglesia católica y todas las religiones en el mundo. Su sucesor hereda una institución renovada de cierta forma en sus estructuras, con una geografía de poder más diversa y una comunidad global marcada por los desafíos de la pobreza, la migración y el cambio climático. El Espíritu Santo, decía Francisco, no le teme a los cambios. Quizás por eso lo eligió desde el fin del mundo. Para iniciar una transformación que aún no termina. Y aunque el cambio del "papa del pueblo" no fue profundo en términos radicales, si fue simbólico, cuando muchos necesitan un refugio por los días cada vez más inciertos.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.














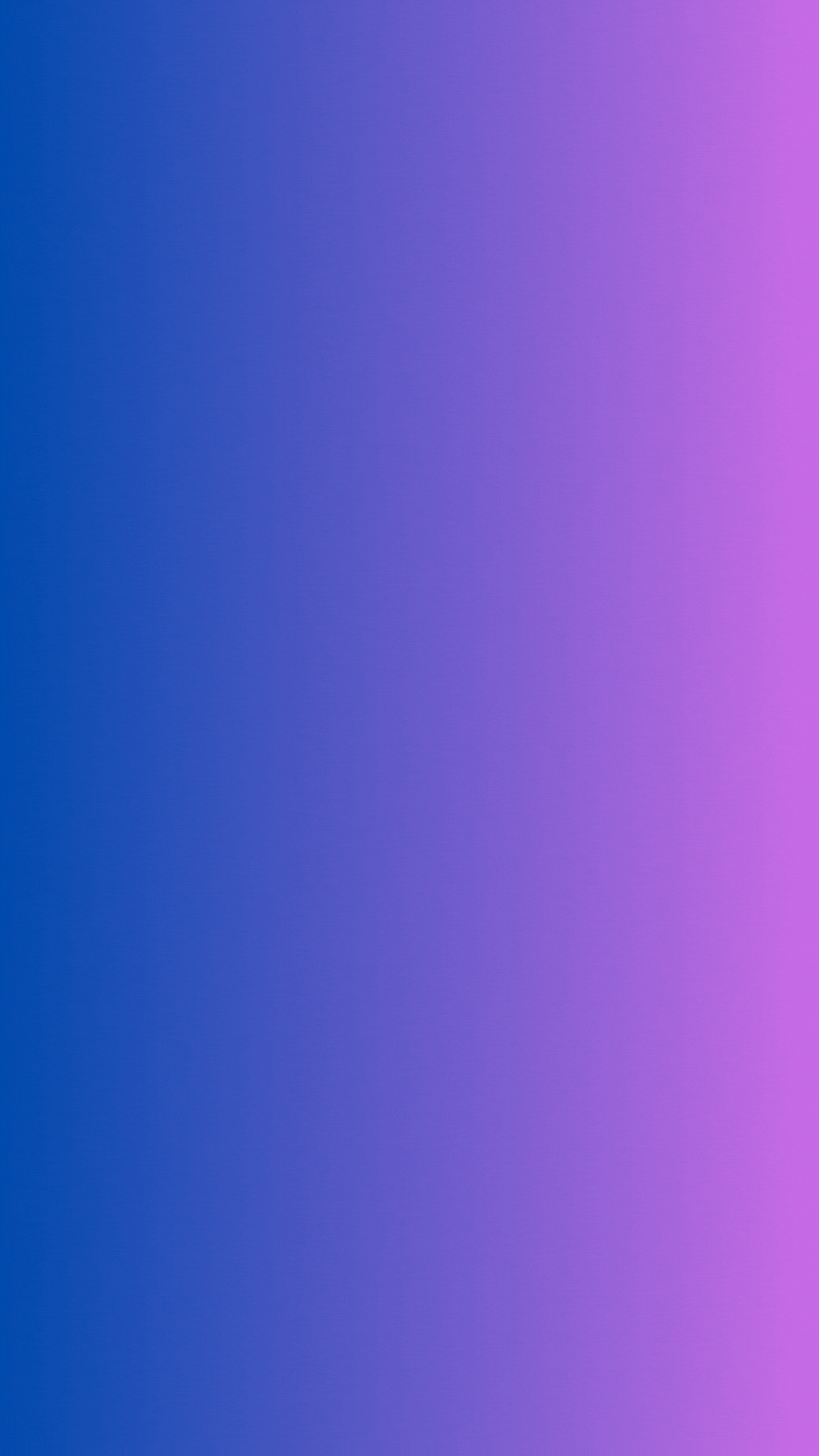

















Comments