Crimen organizado en América Latina: cuando la ilegalidad sustituye al Estado
- Redacción Central

- Aug 15, 2025
- 5 min read
El crimen organizado ha convertido a América Latina en el epicentro global de la violencia, con una tasa de homicidios impulsada por redes transnacionales que operan con impunidad y, a menudo, con complicidad estatal. Más allá de los cárteles, estas organizaciones controlan territorios, extorsionan comunidades y llenan los vacíos dejados por instituciones débiles, desafiando la soberanía del Estado y la seguridad ciudadana.
Por Alex Aguirre | @AlexAguirreNi
San José, Costa Rica

América Latina se ha consolidado como uno de los epicentros globales del crimen organizado. Según la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 2023), la región registra la tasa de homicidios más alta del mundo, y cerca del 30 % de estos crímenes están vinculados a redes criminales transnacionales. Esta cifra refleja una realidad inquietante: la violencia no es un fenómeno aislado, sino el producto de estructuras delictivas que operan con impunidad y, en muchos casos, con complicidad de actores estatales.
Estas organizaciones han evolucionado más allá de los tradicionales cárteles de narcotráfico. Como documenta Insight Crime (2023), grupos como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación han diversificado sus actividades: controlan territorios, extorsionan comunidades, blanquean capitales a través de empresas legales y se infiltran en procesos electorales. En regiones donde el Estado ha fracasado, estas redes llenan los vacíos ofreciendo servicios, empleo informal e incluso protección. Su poder no radica solo en la violencia, sino en su capacidad para explotar la debilidad o corrupción de instituciones públicas.
El caso de Ecuador es un claro ejemplo de esta dinámica. La dolarización, adoptada en el 2000, estabilizó la economía, pero también facilitó el lavado de dinero al eliminar controles cambiarios (Banco Central del Ecuador, 2023). Se estima que entre el 2 % y el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) ecuatoriano proviene de actividades ilícitas (CELAG, 2023). En 2023, Ecuador incautó casi 200 toneladas de cocaína, la segunda cifra más alta a nivel global (Insight Crime, 2024). Sin embargo, la violencia se ha disparado: la tasa de homicidios pasó de 6 por cada 100,000 habitantes en 2016 a 44,5 en 2023 (BBC, 2024). La respuesta estatal, centrada en la militarización de la seguridad pública, ha priorizado la represión sobre una estrategia integral, sacrificando libertades sin abordar las causas de fondo.
Por contraste, Panamá ha implementado una estrategia más efectiva. El Plan Firmeza y la Unidad de Seguridad Fronteriza Humanitaria han reducido en un 100 % la migración irregular en el Tapón del Darién, debilitando las finanzas del Clan del Golfo (Solís Velásquez, citado por la UNODC, 2023). Este enfoque combina cooperación regional, inteligencia compartida y prevención primaria. Como señala Solís: "invertir en prevención primaria es más económico y efectivo que saturar cárceles". En otras palabras, las soluciones estructurales son más sostenibles que la expansión punitiva.
Haití, en cambio, representa el colapso absoluto. Más del 80 % de Puerto Príncipe está bajo el control de pandillas (Roisum, 2025). La policía nacional, infiltrada por el crimen, y un gobierno carente de legitimidad han dejado a la población atrapada en un régimen de terror. La propuesta de una fuerza multinacional liderada por Kenia ha sido cuestionada por su falta de planificación y antecedentes de abusos. David Roisum sugiere una alternativa: respaldar el Acuerdo de Montana, una coalición de organizaciones haitianas, condicionando la ayuda internacional a operaciones limitadas para recuperar infraestructura crítica. Esto implica fortalecer actores locales legítimos en lugar de imponer soluciones externas.
La prevención del delito, según el modelo de Leavell y Clark (1965), debe abordarse en tres niveles: primaria, secundaria y terciaria. En América Latina, sin embargo, la prevención terciaria —enfocada en la rehabilitación de delincuentes— ha predominado, saturando cárceles sin reducir la violencia. La prevención primaria, que transforma las condiciones estructurales que generan inseguridad, ha sido desatendida. Iniciativas como la reforma penitenciaria en Perú o los estudios sobre economías ilícitas en Uruguay, financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF, 2023), demuestran que es posible diseñar políticas integrales sin caer en el asistencialismo ni en el punitivismo.
La cooperación internacional ha tenido resultados mixtos. Entre 2015 y 2018, Estados Unidos destinó más de 2,600 millones de dólares a Centroamérica (Departamento de Estado, 2018), pero muchos programas han sido criticados por su enfoque punitivo y su desconexión con las comunidades locales. Iniciativas como la Iniciativa Mérida y la Estrategia de Seguridad Regional canalizaron recursos significativos, pero no abordaron las causas estructurales de la violencia. En los últimos años, se observa un giro hacia enfoques más integrales, como la inclusión de Haití en la "Global Fragility Act", aunque los resultados aún son limitados.
La seguridad ciudadana no puede seguir siendo vista como una responsabilidad exclusiva del Estado. Las redes criminales operan con una lógica empresarial, aprovechan vacíos institucionales y se adaptan con rapidez. Como señala la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2025), "solo una red puede enfrentar a otra red". Esto requiere construir alianzas descentralizadas basadas en inteligencia, cooperación técnica y respeto por las libertades individuales. La seguridad no se impone desde arriba; se construye desde abajo, con ciudadanos empoderados, comunidades organizadas y mercados funcionales.
Combatir el crimen organizado trasciende el despliegue de policías y cárceles. Exige limitar el poder estatal, eliminar barreras al emprendimiento, fortalecer la transparencia financiera y empoderar a los ciudadanos para que vivan sin miedo ni dependencia de estructuras ilegales. América Latina no necesita un Estado más grande: necesita más libertad.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.














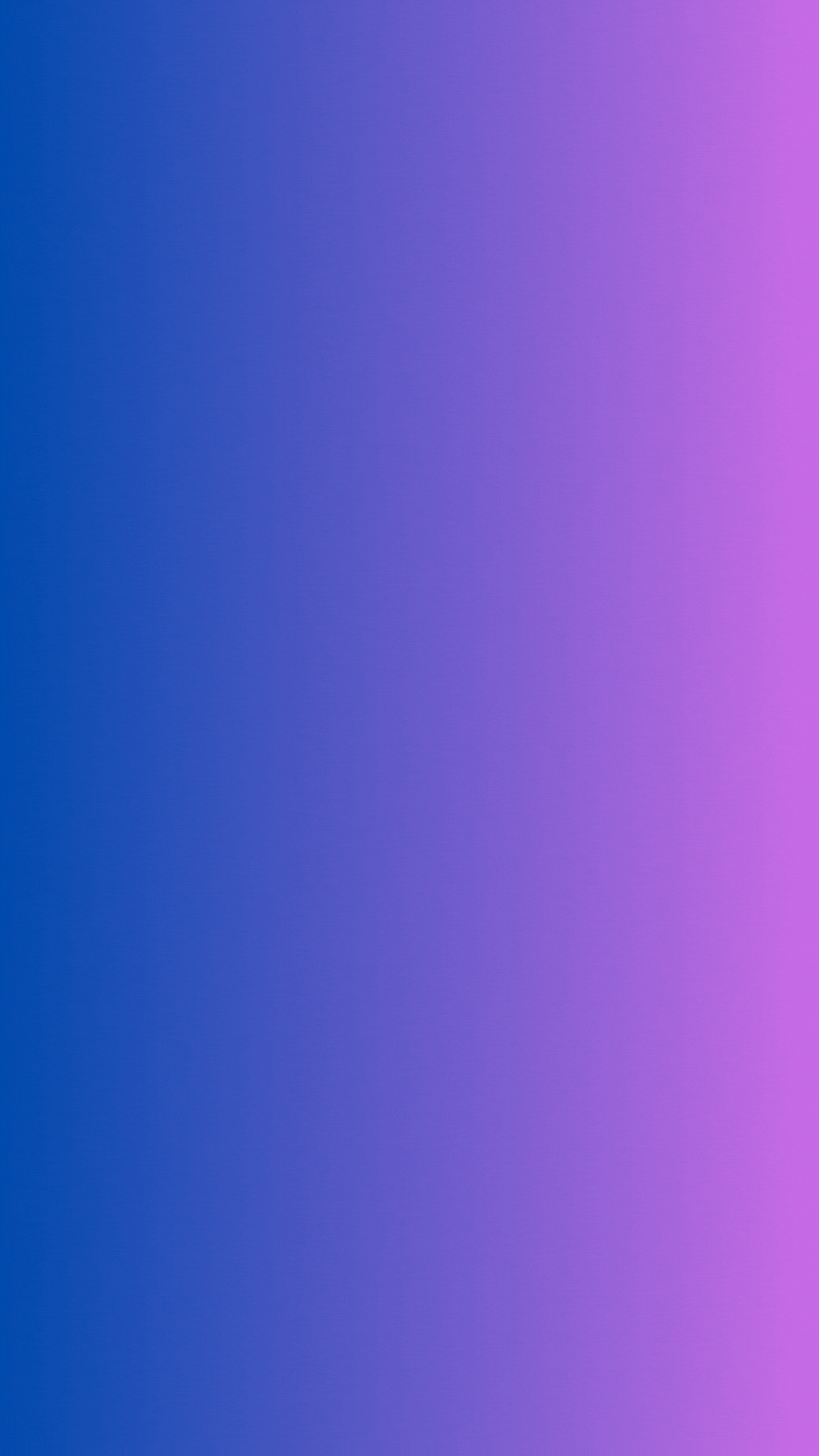

















Comments