Hay racismo estructural en Centroamérica. Es herencia de la exclusión y uno de los retos de la descolonización pendiente
- Redacción Central

- Aug 12, 2025
- 7 min read
Tal como ocurrió con el caso paradigmático de Brasil —que durante décadas fue promovido como una "democracia racial"— también en Centroamérica la narrativa oficial ha insistido en una falsa igualdad que niega las estructuras de poder y privilegios asociadas al color de piel, la lengua materna o la identidad étnica. Esta negación impide reconocer el racismo como una forma de violencia, perpetúa estereotipos, y refuerza la exclusión al no generar políticas específicas para combatirlo.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras

Por siglos, el racismo ha sido un componente estructural de las sociedades centroamericanas, incrustado no solo en sus instituciones, sino también en sus prácticas cotidianas, narrativas culturales y sistemas educativos. En una región que se define oficialmente como multiétnica, multilingüe y pluricultural, la discriminación racial persiste con nuevas formas y antiguos silencios. A pesar de la vasta diversidad que caracteriza al istmo —que incluye a más de 65 pueblos indígenas y una población afrodescendiente que alcanza el 18 % del total regional—, las expresiones racistas no han sido erradicadas: se han transformado y adaptado a los contextos contemporáneos.
Desde la construcción de los Estados-nación centroamericanos en el siglo XIX, el mestizaje fue promovido como ideología hegemónica. El ciudadano ideal era aquel hombre, católico, hispanoparlante y mestizo. Esta concepción monocultural fue traducida en políticas públicas, estructuras institucionales y sistemas legales que excluyeron a quienes no encajaban en ese molde. La negación sistemática de la diversidad étnica y cultural no solo invisibilizó a los pueblos originarios y afrodescendientes, sino que instauró un modelo de ciudadanía jerárquico, cuya herencia continúa vigente.
Racismo institucionalizado: del aula a la administración pública
A pesar de que las constituciones de países como Honduras, Nicaragua y El Salvador garantizan el acceso sin discriminación a la educación, las prácticas institucionales y pedagógicas cuentan otra historia. Las universidades públicas —nacidas bajo el modelo occidental y colonial— se han mantenido como espacios donde predomina el eurocentrismo epistémico, excluyendo sistemáticamente los saberes indígenas y afrodescendientes. Esta exclusión no es solo simbólica: la participación de docentes de estos pueblos es marginal, y los currículos rara vez incluyen contenidos que reconozcan, valoren y dialoguen con sus cosmovisiones.
La educación formal, lejos de ser un vehículo de inclusión, ha funcionado como un mecanismo de asimilación cultural. Tal como lo señalan Bello y Rangel (2000), los sistemas educativos de la región han pretendido integrar a los distintos grupos étnico-raciales a través de la negación de su identidad, promoviendo una visión occidental del conocimiento como única válida. La diversidad lingüística, los métodos comunitarios de aprendizaje y la espiritualidad como fuente de sabiduría han sido desplazados por un modelo que prioriza la competitividad y el individualismo.
En este marco, el racismo se manifiesta en tres dimensiones interconectadas: la institucional, que establece barreras de acceso y permanencia; la simbólica, que desvaloriza los saberes no occidentales; y la cotidiana, que impone hostilidad, burla o negación hacia quienes no encajan en el modelo dominante. Como advierte Pop (2000), se trata de una forma de dominación encubierta, sostenida por el silencio, la impunidad legalizada y la ilusión de superioridad.
En consecuencia, las actuales administraciones de Rodrigo Chaves, Daniel Ortega, Xiomara Castro, Nayib Bukele y Bernardo Arévalo representan proyectos estatales que hasta la fecha incluso han buscado "blanquear" la historia y a las instituciones, desde procesos locales hasta nacionales. Ninguno de ellos representa proyectos de ley o políticas públicas que reconozcan luchas históricas, por el contrario, apoyan proyectos extractivistas que desplazan y explotan recursos naturales y humanos sin piedad.
Costa Caribe: diversidad negada, derechos aplazados
Las costas caribeñas de Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, Panamá y Costa Rica son el epicentro de la riqueza cultural del istmo. Allí convergen pueblos mayangnas, miskitus, garífunas, creoles, ramas, entre otros, con sistemas de vida distintos, idiomas propios y visiones del mundo ancladas en la interrelación con la naturaleza y la colectividad. Sin embargo, estos territorios son los más marginados en términos de inversión estatal, acceso a servicios públicos y representación política.
En estos espacios, el racismo no solo es cultural o simbólico, sino que adquiere una dimensión territorial. La ausencia sistemática de infraestructura básica, de políticas de reconocimiento y de participación en la toma de decisiones refleja una lógica histórica de exclusión. A pesar de que estos pueblos protegen más del 60 % de la biodiversidad regional, su rol como custodios del territorio rara vez es valorado por los Estados, que continúan promoviendo políticas extractivistas, monoculturales y centralistas.
A lo largo de los años, el racismo ha mutado hacia formas más sutiles, menos evidentes, pero igual de dañinas. Van Dijk (1998) lo denomina "racismo moderno": aquel que no se basa en la supuesta inferioridad biológica, sino en diferencias culturales y formas implícitas de exclusión. Este tipo de racismo suele ampararse en discursos meritocráticos, que responsabilizan a las personas racializadas de su situación, y en argumentos economicistas, que niegan la existencia del racismo estructural al reducir todo a una cuestión de clases.
Este patrón ha sido documentado en países como Brasil, donde investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y académicos como Florestan Fernandes demostraron que las desigualdades raciales no podían explicarse únicamente por el nivel educativo o la clase social. Universitarios negros, por ejemplo, ganaban menos que sus pares blancos incluso diez años después de graduarse. En Centroamérica, fenómenos similares se observan: la coloración de la piel sigue condicionando las oportunidades de empleo, el trato institucional, el acceso a servicios y la representación política.
"La gente no quiere sentarse junto a ti, los periodistas voltean hacia otro lado y los políticos solo te abrazan para la campaña", dice resignada "Magaly", una estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en una conversación improvisada.
Educación para la descolonización: transformaciones urgentes
Romper con esta herencia colonial no es tarea fácil. Implica un proceso profundo de descolonización del saber, del ser y del poder, como sugiere Bonilla (2008). Esto exige transformar los marcos epistemológicos desde los cuales se produce el conocimiento en las universidades, pero también reformar las políticas públicas, los sistemas judiciales y los medios de comunicación que continúan reproduciendo estereotipos y narrativas de exclusión.
En el ámbito educativo, se requieren políticas afirmativas que aseguren no solo el acceso, sino también la permanencia y el éxito académico de estudiantes indígenas y afrodescendientes. Estas medidas deben ir acompañadas de la incorporación de sus lenguas, conocimientos y perspectivas en los planes de estudio, así como de la contratación de docentes provenientes de estas comunidades. No basta con incluir personas diversas: es necesario que estas se sientan reconocidas y que su presencia transforme el entorno institucional.
Asimismo, la educación en derechos humanos debe ser un eje transversal en todos los niveles, promoviendo una valoración positiva de la diversidad y fomentando el diálogo intercultural. Esto implica desmontar las categorías universales, jerárquicas y esencialistas que aún estructuran la enseñanza y que perpetúan la exclusión de los saberes ancestrales. La inclusión real no se logra con discursos, sino con prácticas transformadoras.
"Es importante que se hable del racismo, de la cultura, de nuestros derechos, todos los días del año, no solo cuánto toca bailar punta en un acto de la alcaldía", explica Magaly. "Los medios deben tener más representación de personas negras, discapacitados, hombres gay y mujeres lesbianas. Nos siguen tratando como una minoría que estorba", señala la estudiante de Derecho.
¿Qué hacer frente al racismo?
El combate al racismo y la discriminación racial en Centroamérica requiere de una voluntad política firme, un liderazgo ético y una movilización constante de las comunidades, especialmente de los pueblos históricamente marginados. Estas son algunas de las acciones urgentes:
Reconocimiento constitucional y legal de la diversidad cultural y étnica en todos los Estados centroamericanos, acompañada de mecanismos de exigibilidad y participación efectiva.
Reformas educativas que incluyan contenidos interculturales, descolonizadores y pluriepistémicos, desde la educación básica hasta la universidad.
Políticas públicas diferenciadas que atiendan las particularidades culturales, territoriales y sociales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Fortalecimiento de medios de comunicación comunitarios y narrativas propias que contrarresten el racismo mediático y promuevan otras formas de ver y entender el mundo.
Garantías de participación política efectiva, mediante escaños reservados, consultas previas, libres e informadas y representación en espacios decisorios.
Justicia histórica y reparación, tanto simbólica como material, frente a siglos de exclusión, despojo y violencia sistemática.
Centroamérica no puede aspirar a la justicia social ni a una integración verdadera si no reconoce la raíz profunda de su racismo estructural. En un territorio tan diverso, seguir negando o minimizando el problema no solo es irresponsable: es inviable para la construcción de sociedades más equitativas y sostenibles. Entonces, la interculturalidad no debe ser un adorno discursivo, sino una apuesta real por transformar las relaciones de poder, democratizar el conocimiento y garantizar que todas las voces sean escuchadas y respetadas, en todo momento y lugar.
Mientras no se reconozca y confronte el racismo como una de las fuerzas que estructuran nuestras sociedades, cualquier intento de desarrollo será incompleto y excluyente. En palabras de la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales de la UNESCO (1978), el racismo "es incompatible con el respeto de los derechos humanos fundamentales", y su eliminación es tarea de todos, pero especialmente de los Estados que lo han perpetuado por tanto tiempo. La historia no puede ser reescrita, pero el futuro sí puede ser reconstruido desde la dignidad, el respeto y la diversidad.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.














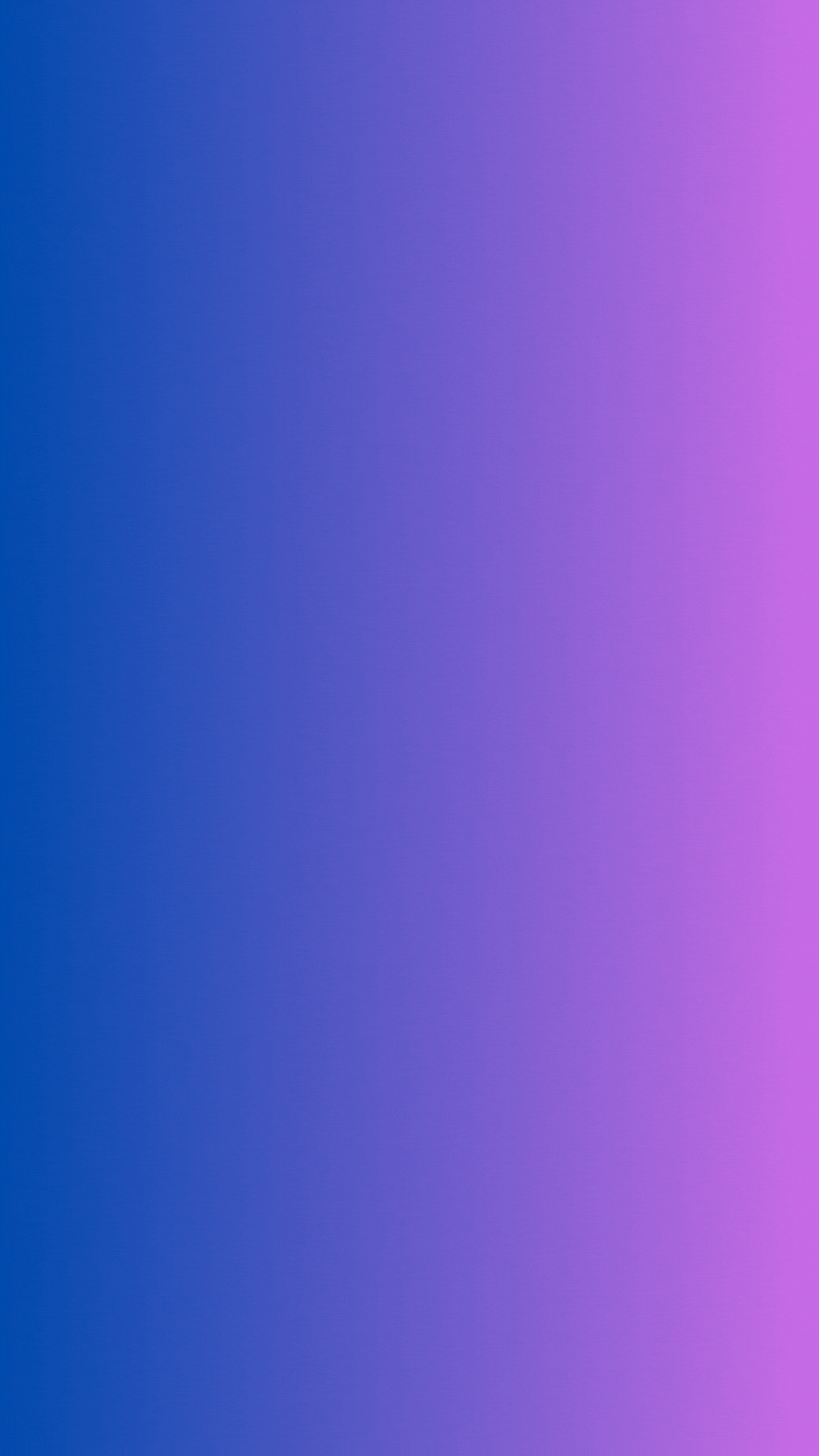

















Comments