Informe del Departamento de Estado ilustra agravamiento de la crisis de derechos humanos en Nicaragua durante el 2024
- Redacción Central

- Aug 20, 2025
- 9 min read
El documento revela múltiples denuncias de desapariciones forzadas, atribuidas a la Policía Nacional y autoridades penitenciarias. Los patrones descritos incluyen mantener a opositores incomunicados durante meses, trasladarlos en secreto a diferentes prisiones o centros médicos y negar a familiares y abogados cualquier información sobre su paradero.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua

Esta semana el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) publicó su "Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2024 para Nicaragua". El documento, analizado detenidamente por el equipo de este medio, traza un panorama nítido: durante 2024 el país experimentó un empeoramiento sostenido de las libertades civiles y religiosas; la actuación coordinada de fuerzas estatales y grupos parapoliciales profundizó la represión; y las instituciones encargadas de controlar abusos mostraron una incapacidad —o falta de voluntad— para investigar y sancionar a los responsables. Lo que sigue es una síntesis periodística extensa y estructurada de los hechos, cifras y episodios relevantes recogidos por ese informe, sin juicios hipotéticos ni conjeturas fuera del texto oficial.
Un patrón: coordinación entre Estado y parapolicial
El informe documenta que la represión no es exclusivamente obra de policías uniformados: unidades parapoliciales —desplegadas sin uniformes, armadas y enmascaradas— actúan hasta la fecha en estrecha coordinación con la Policía Nacional y con individuos vinculados al régimen sandinista de Daniel Ortega Saavedra y su esposa y comandataria Rosario Murillo. Estas unidades, con jerarquía laxa y entrenamiento limitado, llevaron a cabo durante 2024 campañas de acoso, intimidación y violencia dirigidas contra quienes el régimen percibía como "enemigos": expresos políticos y sus familias; campesinos; líderes y grupos de la oposición prodemocrática; defensores de derechos humanos; actores del sector privado; religiosos y organizaciones civiles ligadas a iglesias; y, notablemente, incluso militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que manifestaron disidencia o intención de desertar. El Estado no investigó ni procesó estas acciones, lo que, según el texto, refuerza la impunidad.
Violencia letal y conflicto territorial en la Región Autónoma del Caribe Norte
Entre los crímenes más graves consignados, el informe recoge asesinatos arbitrarios o ilegales y desapariciones en varias zonas, con especial recurrencia en la Región Autónoma del Caribe Norte. Los grupos de derechos humanos sostuvieron que algunos homicidios respondían a motivos políticos; evaluar y confirmar esas imputaciones fue dificultoso por la ausencia de investigaciones oficiales. Un hecho concreto consignado: el 22 de marzo de 2024 un grupo de 30 colonos armados atacó la comunidad indígena de Amtrukna, en el territorio Mayangna Sauni As, disparando contra civiles desarmados y prendiendo fuego a viviendas. Oenegés y medios independientes interpretaron esos episodios como parte de una estrategia de ocupación de tierras y apropiación de recursos de territorios indígenas por parte de afiliados al FSLN.
Libertad de prensa: exilio, confiscaciones y control mediático
La legislación nicaragüense garantiza formalmente la libertad de expresión, pero el informe describe su ejercicio real como severamente restringido. Entre los rasgos centrales:
Persecución y exilio: vigilancia, hostigamiento y amenazas forzaron a periodistas a salir del país. Un reporte del Grupo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua citado en el informe registra que en 2024 la presión obligó a 10 periodistas al exilio, lo que elevó a 276 el total de periodistas exiliados desde 2018.
Allanamientos y expulsiones: el 09 de julio de 2024 agentes de la Policía de Nicaragua allanaron la vivienda de Nohelia González —exeditora de La Prensa y excolaboradora de un canal de televisión católico— y la expulsaron del país centroamericano sin acusación formal ni debido proceso.
Confiscaciones y ocupaciones: autoridades incautaron bienes y equipos de medios cuyas licencias fueron canceladas y mantuvieron ocupadas las oficinas de La Prensa, el semanario Confidencial y el canal 100 % Noticias.
Cierre de medios y programas: en los seis años anteriores la administración sandinista cerró 56 organizaciones mediáticas; en 2024 se sumaron cancelaciones como la de Radio María. Además, 22 programas de noticias y 13 espacios de opinión cesaron por acoso y persecución.
Control institucional y propaganda: el Estado consolidó su influencia sobre la mayoría de los medios mediante la fusión de medios oficiales y privados bajo un órgano —el Consejo de Comunicación y Ciudadanía— encabezado por Daniel Edmundo Ortega Murillo y su mamá, Rosario Murillo. Ocho de los diez canales básicos de la señal abierta quedaron bajo influencia directa del FSLN o bajo control de allegados del poder.
Instrumentos digitales de represión: el gobierno apoyó o facilitó granjas de trolls y ciberataques, y una ley de ciberdelincuencia de septiembre prohibió difundir información que pudiera generar "ansiedad" pública, instrumento legal con potencial para criminalizar la disidencia en línea.
Estos elementos descritos por el informe muestran una estrategia múltiple: despojar físicamente a medios, asfixiarlos económicamente por medio de exclusión publicitaria y control de contratos, obligar a la autocensura y sustituir narrativas con propaganda estatal.
Ataques a la libertad religiosa y a la diversidad de culto
El documento subraya hostigamiento y detenciones de feligreses y líderes religiosos. Menciona operativos contra laicos durante Semana Santa —cuando se pedía la liberación del obispo Rolando Álvarez— y la expulsión o detenciones prolongadas de sacerdotes sin notificación a sus familias ni cargos formales. Asimismo, la cancelación de emisoras vinculadas a la iglesia católica —como Radio María— y otros actos que restringieron la práctica religiosa son elementos consignados.
Detenciones, desapariciones y negación del debido proceso
El informe enumera prácticas sistemáticas que socavan garantías procesales:
Desapariciones forzadas y detenciones incomunicadas: diversas organizaciones no gubernamentales documentaron casos en que la Policía sandinista y autoridades penitenciarias mantuvieron a opositores incomunicados, sin informar a familiares ni abogados y sin presentar a los detenidos ante tribunales públicos. En al menos nueve casos se mantuvo incomunicación por hasta tres meses, con traslados secretos entre prisiones y centros médicos.
Detenciones prolongadas sin cargos: aunque la ley permite detenciones cortas con posterior lectura de cargos, organizaciones señalan que la práctica fue extender retenciones arbitrarias por encima del marco legal, en ocasiones por meses, antes de formular cargos. Ejemplo puntual: Carlos Bojorge, estudiante de derecho y poeta, fue arrestado el 01 de enero de 2024 por gritar en misa "¡Viva la iglesia católica"; su familia solo pudo ubicar su detención en junio tras buscarlo en todos los centros de detención de Managua.
Expulsiones masivas: la madrugada del jueves 05 de septiembre de 2024 la administración del FSLN liberó y expulsó del país a 135 presos políticos que habían estado detenidos por períodos prolongados.
Tortura y tratos degradantes en centros penitenciarios
A pesar de la prohibición legal, el informe documenta que funcionarios penitenciarios sometieron a presos a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, con impactos físicos y psicológicos graves. Detalles consignados:
En la prisión Jorge Navarro "La Modelo" más de 150 internos fueron sometidos a privaciones alimentarias, interrogatorios continuos tras la condena, aislamiento prolongado, exposición a condiciones extremas de luz o calor, privación de material religioso y restricciones de acceso a luz solar y lectura.
Guardias golpearon a presos, y la capitana de bloque Rosa Velásquez permitió trato inhumano a al menos 50 presos políticos en dos bloques. Roberto Guevara, director de La Modelo, fue identificado por organizaciones como líder en los ataques a reclusos en el Sistema Penitenciario Nacional.
Las mujeres privadas de libertad sufrieron cacheos humillantes, amenazas y violencia sexual; una organización recogió que en 2023 una de cada cuatro mujeres había sido violada bajo custodia. Las medidas represivas y la amenaza de castigos contra familiares de presos que denunciaban abusos contribuyeron a silenciar quejas.
El informe enfatiza que no hubo esfuerzos creíbles de la dictadura Ortega-Murillo para investigar esas denuncias y sancionar a los perpetradores.
Derechos laborales: control sindical y limitación del derecho a la huelga
Aunque la ley reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse, en la práctica el control gubernamental sobre los sindicatos principales anuló la posibilidad de sindicalizarse libremente:
Las federaciones afiliadas al gobierno actuaron para neutralizar intentos de organizar sindicatos independientes, y se denunciaron despidos por razones políticas y listas negras en empresas del sector formal.
En zonas francas, convenios colectivos más largos (hasta cinco años) y procedimientos de conciliación onerosos dificultaron la negociación. El Ministerio de Trabajo podía suspender una huelga de más de 30 días y someterla a arbitraje, y la obligación de negociar con los sindicatos existentes limitó la capacidad de los trabajadores de elegir representación.
Se documentaron deducciones automáticas de cuotas al FSLN desde los salarios y capacitaciones obligatorias con armas para personal público, según reportes citados por el informe.
La aplicación de leyes sobre salarios y horas fue desigual: aunque existía un salario mínimo por sector, analistas independientes estimaban que ese ingreso cubría menos del 50 % de la canasta básica promedio; además, las inspecciones laborales y sanciones eran insuficientes y existían denuncias de corrupción entre inspectores.
Control de la movilidad y represión transnacional
El informe consigna prácticas que trascienden fronteras:
Acoso a exiliados: nicaragüenses exiliados, principalmente en Costa Rica, denunciaron vigilancia, fotografías de los movimientos de sus organizaciones, mensajes amenazantes y ataques de parapolicías que cruzaron fronteras para hostigarlos.
Abuso de mecanismos internacionales: se registraron intentos de empleo político de las llamadas "Notificaciones Rojas" de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) para perseguir opositores; el informe menciona la extradición en febrero de 2024 del líder opositor Douglas Gamaliel Álvarez Morales desde Costa Rica tras la emisión de una alerta.
Negación de servicios consulares: las autoridades recurrieron todo el 2024 a la negación de pasaportes y otros documentos a opositores, periodistas, defensores y a sus familiares para presionar desde el exterior y controlar la movilidad de quienes se habían exiliado.
Protección infantil, trata y matrimonio forzado
El informe remite a otros documentos especializados (Departamento de Trabajo y Oficina de Asilo/Religión del Departamento de Estado) para el detalle sobre trata de personas y peores formas de trabajo infantil. No obstante, sí registra que persistieron reportes creíbles de matrimonios forzados a temprana edad en comunidades rurales indígenas. La edad legal mínima para casarse es 18 años (16 con autorización parental).
Institucionalidad: un poder judicial ausente y la erosión de la rendición de cuentas
Una constante en el texto es la descripción de un "aparato judicial que no funcionó como contrapeso efectivo". Los jueces habrían negado o ignorado recursos constitucionales (como el hábeas corpus), y la Fiscalía y los órganos de justicia operaban bajo la influencia de decisiones políticas del presidente y la vicepresidenta o de un reducido grupo de oficiales de inteligencia. En resumen, el Estado no adoptó en 2024 medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios responsables de abusos.
Casos concretos y nombres citados en el informe
El informe recoge episodios ilustrativos y nombres propios que permiten anclar la radiografía: Daniel Ortega Saavedra (copresidente), Daniel Edmundo Ortega Murillo (hijo del los copresidentes y cabeza del Consejo de Comunicación y Ciudadanía), Monseñor Rolando Álvarez (obispo cuya posible liberación fue demandada públicamente), Nohelia González (periodista expulsada tras allanamiento el 9 de julio), Carlos Bojorge (detenido el 01 de enero por una exclamación en misa), Rosa Velásquez (capitana de bloque en "La Modelo", señalada por permitir malos tratos), Roberto Guevara (director de "La Modelo" señalado en ataques a presos), y Douglas Gamaliel Álvarez Morales (extraditado desde Costa Rica tras una Notificación Roja). Estos episodios y actores aparecen en el informe como piezas de un cuadro mayor de represión institucionalizada.
Lo que dice el informe sobre la respuesta gubernamental
De forma reiterada, el documento subraya que la monarquía del FSLN no investigó ni sancionó de manera creíble las denuncias de abusos, y que muchas medidas represivas se ampararon en normas y procedimientos —o en la falta de aplicación de la ley— que terminaron por restringir libertades fundamentales. La ocupación de medios, la cancelación arbitraria de licencias, el uso de leyes con redacción ambigua (como la de ciberdelincuencia) y la instrumentalización de la justicia configuran, según el informe, una política de Estado para neutralizar voces críticas y consolidar el control sobre espacios públicos y privados.
El "Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en 2024 para Nicaragua" dibuja un cuadro en el que la represión tomó formas múltiples y complementarias: violencia física y letal; detenciones arbitrarias y desapariciones; tortura y malos tratos en centros penitenciarios; asedio legal y extralegal sobre la prensa; control de sindicatos y limitaciones laborales; y prácticas transnacionales de acoso a la disidencia. El hilo que conecta estos elementos es la ausencia de investigaciones y sanciones a los perpetradores, así como la utilización de recursos del Estado —medios, fuerzas de seguridad, legislación y canales diplomáticos— para neutralizar a adversarios políticos y controlar información y movimientos. El informe no solo enumera violaciones: aporta fechas, cifras y nombres que permiten reconstruir un patrón sistemático de vulneración de derechos en 2024, según la evaluación del Departamento de Estado.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.














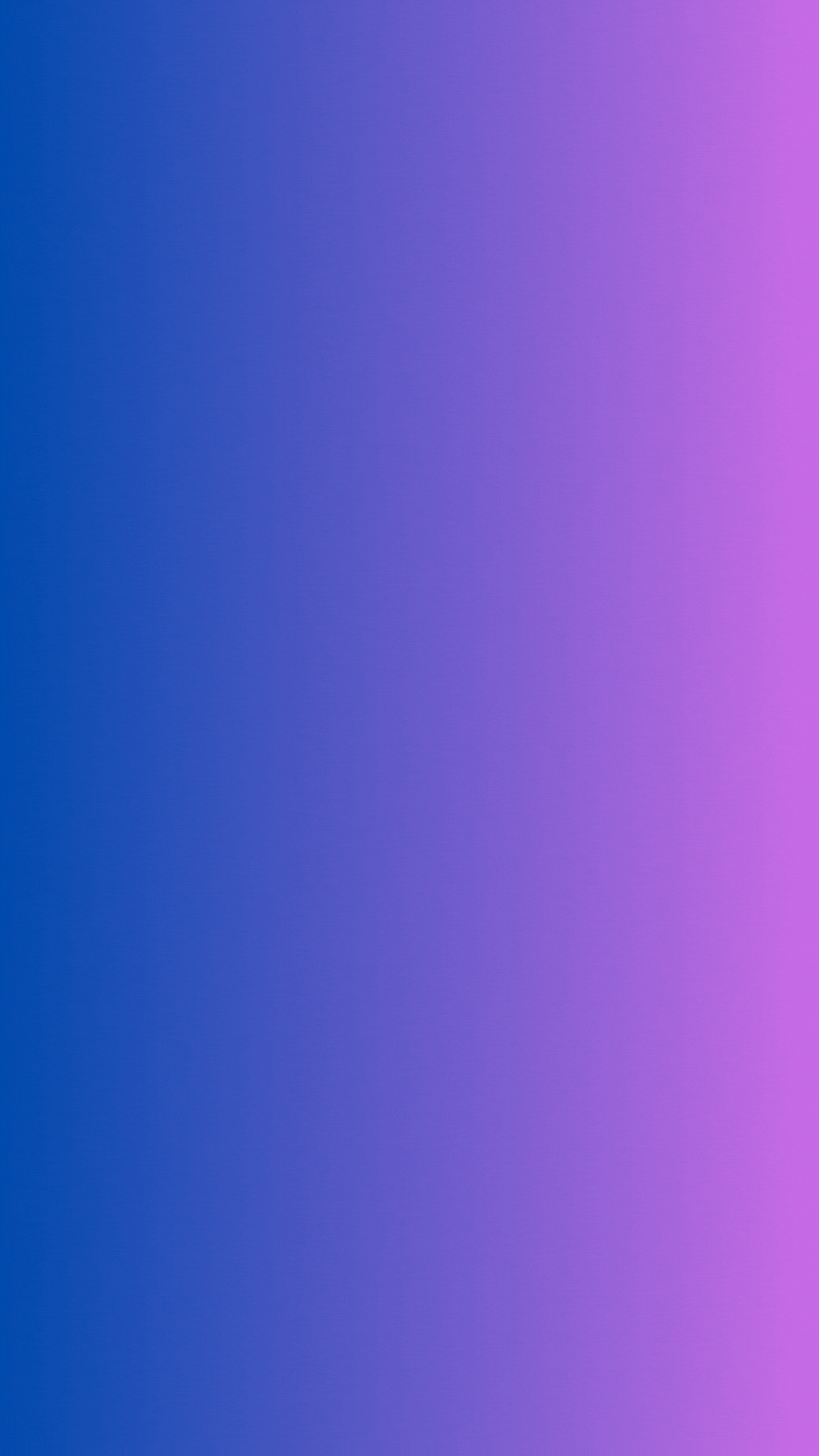

















Comments