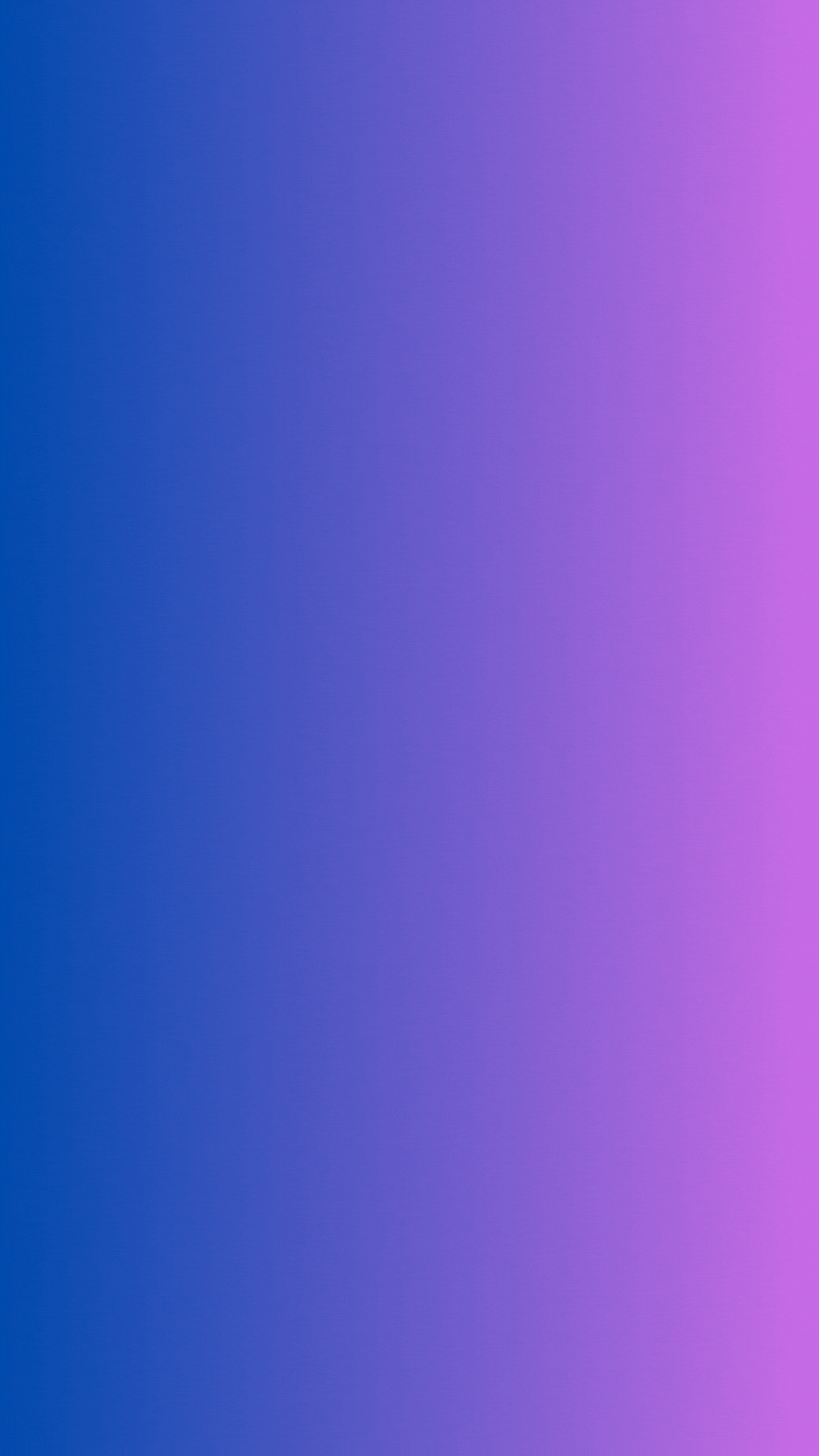El día que Nueva York celebró a un dictador centroamericano
- Jairo Videa
- 29 may
- 9 Min. de lectura
Actualizado: 30 may
La figura de Anastasio Somoza sintetizaba en 1952, para Washington, el perfil ideal de un "aliado confiable" en la región: brutal con sus opositores, hábil para los negocios, servil en política exterior y dispuesto a mantener bajo control cualquier amenaza "roja" que surgiera tras el ascenso del bloque socialista en el escenario global.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica

Hace exactamente 26,687 días, equivalentes a 73 años y poco más, el lunes 05 de mayo de 1952, las escalinatas del Ayuntamiento de Nueva York, ubicado en el barrio de Civic Center, en Lower Manhattan, se convirtieron en escenario de una ceremonia que hoy, vista con la perspectiva que otorgan los años, los hechos y los archivos desclasificados, resulta tan incómoda como reveladora.
En una atmósfera primaveral y ceremonial, el entonces alcalde de Nueva York, Vincent R. Impellitteri (1950-1953), entregó la medalla de honor de la ciudad y un pergamino de "distinguido servicio público" a Anastasio Somoza García, dictador de Nicaragua y uno de los aliados más firmes de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en su "cruzada anticomunista" en América Latina.
La visita fue la culminación de una gira que se extendió del 01 al 06 de mayo de ese año, e incluyo una parada "no oficial" en Washington, tras 13 años de la única visita oficial del patriarca dictatorial a suelo estadounidense, por invitación del expresidente Franklin Delano Roosevelt en mayo de 1939. En medio de un clima geopolítico polarizado por la Guerra Fría, los valores democráticos fueron puestos en suspenso en nombre de la contención del comunismo.
Así, EE.UU. legitimaba a regímenes autoritarios siempre que mantuvieran la bandera del antimarxismo en alto. Somoza era uno de los favoritos: brutal, sí, pero confiable; corrupto, sin duda, pero obediente. La famosa frase, atribuida erróneamente a D. Roosevelt, pero que encarna la política exterior estadounidense de aquel momento, lo ilustra a la perfección: "Somoza podrá ser un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta".
Durante la ceremonia en el Ayuntamiento, Impellitteri no escatimó elogios. Destacó que Somoza compartía los "gustos y disgustos" de los estadounidenses, especialmente el amor por el béisbol. Celebró su construcción de un estadio con capacidad para 50,000 personas en Managua y su entusiasta apoyo a los Gigantes de Nueva York. En un discurso que mezcla banalidad con propaganda, el alcalde alabó la postura anticomunista del dictador y elogió su supuesto "servicio público", sin hacer mención alguna de las graves violaciones a los derechos humanos que ya eran conocidas en Nicaragua.
Somoza, por su parte, agradeció el homenaje destacando su estrecha relación con Estados Unidos. Sus hijos, mencionó con orgullo, habían sido educados en ese país: uno se formó como ingeniero, y el otro se graduó de West Point, la prestigiosa academia militar. La mención no era casual: se trataba de recordar a sus anfitriones que la dinastía Somoza —ya consolidada para ese entonces— era una extensión fiel de los intereses norteamericanos en la región.
También elogió la "maravillosa fuerza policial" de Nueva York, a cuyos miembros denominó sin ambages "soldados". No era solo una metáfora: Somoza veía la gobernabilidad a través del prisma de la represión. En Nicaragua, la Guardia Nacional era el pilar de su régimen: cuerpo armado, fuerza política y máquina de represión, todo en uno. La democracia era para el discurso. El poder real se sostenía con plomo, plata y palo.
Anastasio Somoza García nació el 01 de febrero de 1896, en San Marcos, hijo de un caficultor nicaragüense. En su adolescencia fue enviado a Filadelfia, donde aprendió inglés y estudió administración de empresas. Allí conoció a su esposa, Salvadora Debayle, hija de una influyente familia nicaragüense, lo cual le permitió integrarse con rapidez a las élites de poder de su país. Su vinculación con el expresidente nicaragüense Juan Bautista Sacasa (1933–1936), tío de su esposa, figura política, médico y catedrático relevante, fue la puerta de entrada a la vida pública.
Durante el conflicto entre facciones políticas en Nicaragua en la década de 1920, la intervención de EE.UU. fue determinante. La capacidad de Somoza para negociar, hablar inglés y representar intereses conciliables con Washington lo catapultaron dentro de la escena política e institucional. Joven, decidido a llegar al Poder Ejecutivo. En enero de 1933, tras el ascenso de Sacasa a la Presidencia, el embajador de EE.UU. recomendó el nombramiento de Somoza como jefe de la Guardia Nacional, institución que el propio gobierno norteamericano había fundado como una especie de fuerza estabilizadora.
En 1934, Somoza traicionó a Augusto César Sandino, el general que había expulsado a los marines estadounidenses del país centroamericano. Con un salvoconducto prometido, Sandino acudió a una reunión en Managua y fue asesinado por orden de Somoza. La eliminación de Sandino borró el último gran obstáculo de su consolidación. Tres años después, Somoza obligó a Sacasa a renunciar, tomó el poder e instauró una dictadura familiar que duraría más de cuatro décadas.
La fórmula de gobierno de Somoza fue resumida por la historiadora Aynn Setright como una política de "las tres P": plata para los aliados, plomo para los enemigos, y palo para quienes no tomaban partido. Este pragmatismo violento, complementado por una red de corrupción que abarcaba desde la economía hasta el aparato estatal, pasando por las alianzas regionales y el poder militar, convirtió a Nicaragua en un feudo personal.
Con el respaldo incondicional de Washington, la dinastía somocista concentró vastos recursos. La Guardia Nacional era tanto un Ejército como una Policía política; los medios, las empresas, los bancos y hasta el sector agroexportador pasaron bajo control o influencia directa de la familia Somoza. La democracia, si acaso existía, era una fachada. Los exilios, asesinatos, fraudes electorales y censura eran prácticas sistemáticas. Como documentó Florence Babb, el régimen era "temido y odiado", pero contaba con el blindaje geopolítico de Estados Unidos, casi que único.
En 1978, el asesinato del periodista, exdirector de La Prensa y líder opositor, Pedro Joaquín Chamorro, desató una tormenta política. Aunque nunca se probó que Anastasio Somoza Debayle —el hijo menor del dictador original y presidente en funciones— hubiese ordenado el crimen, el efecto fue devastador. Las protestas paralizaron el país. Sectores conservadores, empresarios, estudiantes, campesinos y religiosos unieron fuerzas con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dando paso a una alianza multisectorial que ya no veía futuro en el diálogo, pero sí en las armas, en la insurrección.
El FSLN, fundado en 1962 por jóvenes marxistas-leninistas inspirados en la figura de Sandino, cambió su estrategia aislada de guerrilla rural para adoptar una lucha insurreccional con respaldo urbano y plural. A diferencia de los movimientos armados de Guatemala o El Salvador, los sandinistas construyeron una coalición social amplia, lo que les otorgó legitimidad política e impulso popular durante mucho tiempo. En menos de dos años, la dictadura más longeva de Centroamérica colapsó. En julio de 1979, Somoza Debayle huyó a Paraguay, donde fue asesinado al año siguiente por un comando de exiliados. Con él, se extinguió la dinastía que había sido abrazada, aplaudida y premiada por ciudades como Nueva York, pese a su historial de represión.
Anastasio Somoza, padre de aquel gran mal, ofreció en 1952 un "emotivo" discurso ante el alcalde Vincent R. Impellitteri y una audiencia local. Somoza destacó su estrecha conexión con Estados Unidos y reafirmó la alianza histórica entre ambos países. "Fui educado en este país, al igual que mi esposa y mis tres hijos", comenzó Somoza, enfatizando el vínculo personal.
El mandatario expresó su afecto por EE.UU.: "este es mi segundo país. No nací aquí, pero me siento muy feliz y cómodo en los Estados Unidos. Cada vez que me voy, extraño este país". Refiriéndose a las banderas de ambos países, afirmó que "la hermosa bandera de barras y estrellas me hace tan feliz como cuando veo la pequeña pero maravillosa bandera azul y blanca de Nicaragua".
Somoza se definió como un "amigo sincero" de EE.UU. y subrayó que Nicaragua y su administración serían "el mejor amigo que EE.UU. tenga en América Latina". Explicó: "apreciamos toda la amabilidad, protección y ayuda que el 'tío Sam' nos ha brindado. Somos sinceros al confesar que hemos recibido esa ayuda de este hermano mayor que siempre está dispuesto a ayudar a los países pequeños".
Asimismo, destacó la importancia de la unidad hemisférica, según su propia visión: "Siempre digo que América y el Hemisferio Occidental deben estar unidos a los Estados Unidos. Especialmente los países pequeños como el nuestro estamos seguros de que mientras EE.UU. sea libre y poderoso, nosotros también lo seremos".
El dictador nicaragüense también hizo un llamado a la defensa de la libertad, tan pisoteada por él y los suyos, y los que le siguieron: "si EE.UU. desapareciera como un país libre y poderoso, la fe sería que nos convertiríamos en una colonia de alguna nación europea o asiática. Dios no lo permitirá, porque no podríamos vivir libres y felices en el hemisferio occidental".
Durante su intervención, Somoza elogió al alcalde Impellitteri por su gestión y por el homenaje recibido: "el alcalde ha hecho una demostración maravillosa. Quiero felicitarlo de todo corazón por el trabajo que ha realizado en Nueva York. Me siento muy cercano a él". Recordó además que en las elecciones de Nicaragua "obtuvo la mayoría de votos en la historia" y resaltó que Impellitteri "fue elegido con la mayor votación jamás registrada en Nueva York para un alcalde". "Estoy muy orgulloso de él como amigo y me alegra ver todo lo que está haciendo por la ciudad", dijo.
Finalmente, destacó su admiración por Nueva York y la calidad de su Policía. "Amo esta ciudad. Me gustan los Giants, los Dodgers, y todo lo que significa el deporte en este país. Nueva York es única en el mundo; es una ciudad limpia y hermosa, donde puedes sentarte en medio de la calle y almorzar como si estuvieras en tu propia casa", señaló Anastasio Somoza García (1937-1947; 1950-1956).
Agradeció más de una vez la distinción otorgada: "quiero agradecer al alcalde un millón de veces por esta maravillosa demostración y esta condecoración de la ciudad de Nueva York, que siempre llevaré con orgullo y honor". Somoza concluyó con un mensaje de unidad hemisférica y confianza en la democracia: "cuando veo a estos soldados, sentimos que nunca perderemos una guerra, que siempre ganaremos, y que la democracia y la libertad vivirán para siempre. El continente estará siempre unido, brazo a brazo, con el 'tío Sam'".
La imagen de Somoza recibiendo la medalla de honor de Nueva York no es solo un recuerdo anecdótico. Es un símbolo potente de las contradicciones de la política exterior estadounidense en América Latina: apoyo ciego a regímenes autoritarios a cambio de lealtad anticomunista. Mientras se hablaba de libertad en las escalinatas del Ayuntamiento, en Nicaragua se encarcelaba, desaparecía y asesinaba a quienes pensaban diferente.
La ceremonia de 1952 fue celebrada como un acto de diplomacia y cooperación. Hoy, puede leerse como un momento de complicidad. No fue solo una ciudad quien honró a un dictador: fue todo un sistema internacional que, en nombre del orden y la contención ideológica, convirtió la represión en una estrategia legítima.
Y aunque las bandas de la Policía y el cuerpo de bomberos tocaron alegremente para despedir al mandatario visitante, las notas finales de su régimen terminaron en el estruendo de una revolución ciudadana que nació del hartazgo y se alimentó de la memoria colectiva. Verdadero poder en el pueblo.
Porque la historia, como la música, también puede desafinar cuando se canta demasiado cerca del horror.
El discurso de Anastasio Somoza en Nueva York, pronunciado con entusiasmo y nostalgia, refleja una época en que los dictadores del continente eran recibidos como aliados estratégicos de Estados Unidos. En plena Guerra Fría, el eje anticomunista justificaba saludos oficiales, recepciones y desfiles. Somoza, educado en suelo norteamericano y beneficiario directo de la política exterior de Washington, hablaba con soltura sobre su "segundo hogar" y la protección del "hermano mayor".
Pero si aquel Somoza podía declarar abiertamente su amor por "los Giants, los Dodgers y las calles limpias de Nueva York", el Somoza contemporáneo —Daniel Ortega— ni siquiera podría aterrizar hoy en esa ciudad sin enfrentar protestas masivas, sanciones, o incluso un proceso judicial internacional.
Y, sin embargo, Ortega también estuvo allí. En noviembre de 1985, como presidente revolucionario y líder del sandinismo, asistió a la sede de Naciones Unidas. Caminó las mismas avenidas que tanto emocionaron a Somoza, aunque con una retórica opuesta: antiimperialista, antiestadounidense, decidida a denunciar las agresiones del "imperio". Hoy, a 40 años de aquel viaje, Ortega gobierna con puño de hierro una Nicaragua convertida en espejo invertido de todo lo que prometía entonces: sin elecciones libres, con cientos de presos políticos, universidades cerradas, medios clausurados y una sucesión dinástica planificada entre él y su esposa y copresidenta Rosario Murillo.
Por eso, la escena de Somoza desfilando con orgullo por Nueva York en los años cincuenta, condecorado y aplaudido, tiene hoy un eco inquietante. La política estadounidense hacia América Latina sigue atrapada entre la indiferencia, el doble estándar y la nostalgia de una hegemonía que se desvanece. Y mientras Ortega se atrinchera en Managua, vetado por la diplomacia global, la historia recuerda que, en otros tiempos, dictadores también fueron recibidos con alfombra roja y honores, como aliados indispensables del "mundo libre".
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.