La nueva tensión hemisférica: cómo la nueva instrucción de Trump y la ofensiva de Maduro reavivan los miedos a la "injerencia" en América Latina
- Jairo Videa

- 13 ago
- 8 Min. de lectura
La política exterior de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) hacia América Latina vuelve a situarse en un punto de fricción histórica, tras décadas de intervenciones y episodios que han marcado la relación entre Washington y sus vecinos al sur. En medio de estos movimientos, la historia reciente recuerda que las intervenciones militares, lejos de resolver los problemas que dicen combatir, han dejado un legado de sangre y muerte, desconfianza y resistencia en América Latina.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras

La instrucción del presidente estadounidense Donald Trump al Pentágono para que emplee la fuerza contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos ha vuelto a encender alarmas en la región. Lo que para algunos aparece como una "herramienta de combate" al narcotráfico revive, para muchos otros, un historial de intervenciones externas que dejó cicatrices políticas y sociales profundas, todavía sin sanar. A diez años de que la administración del exmandatario Barack Obama declarara la supuesta "muerte de la doctrina Monroe", la orden de Trump reabre viejas heridas y remueve recelos que parecían en retirada, generando así el avivamiento de los gritos izquierdistas en contra de la "injerencia imperialista".
Desde México, pasando por Honduras y Nicaragua, hasta Ecuador y Venezuela, la noticia alimentó una respuesta inmediata: recelo hacia toda intervención militar extranjera. En Quito, Patricio Endara, empresario de 46 años, sintetizó esa tensión entre seguridad doméstica y rechazo a fuerzas foráneas: "yo soy un conservador de derecha… pero con lo de los soldados de afuera no estaría de acuerdo". Su afirmación resume una paradoja recurrente en la región: deseo de orden interno, el final de sistemas radicados en un "narcoestado", frente al rechazo del protagonismo externo.
En Colombia, el senador Iván Cepeda recordó el balance negativo de intervenciones previas: "esas son fórmulas que han mostrado, hasta la saciedad, su fracaso". La mirada académica acompaña esa percepción; Fernando González Davidson, académico guatemalteco, subrayó esta semana en Prensa Libre que las intervenciones muchas veces buscaban reconfigurar regímenes en favor de intereses externos, dejando en ocasiones el poder en manos de actores corruptos que se alinean con dichos intereses.
Panamá y Nicaragua. Ejemplo claro de ello.
Señal de alarma en México y Venezuela
Entre los países más expuestos figuran México y Venezuela —dos naciones en las que la administración de Trump ha etiquetado a ciertos cárteles como organizaciones terroristas— y en las que una acción militar estadounidense tendría consecuencias especialmente sensibles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó de manera enfática cualquier uso de fuerzas armadas extranjeras en territorio mexicano y descartó explícitamente una "invasión". Arturo Santa-Cruz, especialista en relaciones entre México y Estados Unidos, alertó que una intervención de ese tipo fracturaría la cooperación bilateral en temas tan cruciales como migración y seguridad.
En Caracas, la tensión escaló con la respuesta del propio Nicolás Maduro. El martes 12 de agosto de 2025, el mandatario chavista anunció el inicio de una "ofensiva especial" para reforzar la seguridad en los 24 estados —con énfasis en Caracas—, que según él integrará fuerzas civiles, militares y policiales, y promoverá la "fusión popular-militar", alentando así el paramilitarismo. Maduro calificó la medida estadounidense (la recompensa de 50 millones de dólares anunciada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, por información para su captura) como un intento de provocar "guerras" y advirtió con su consigna habitual: "el que se mete con Maduro, que se mete con Venezuela, se seca por siempre".
El canciller venezolano, Yván Gil, describió la acción estadounidense como una "grave amenaza militar" y solicitó a la comunidad internacional que repudie lo que calificó de actos terroristas auspiciados por Washington y por "aliados fascistas de la derecha venezolana". En palabras de Gil, la supuesta justificación —la lucha contra el narcotráfico— sirve de coartada para convertir a la región en "un nuevo escenario de guerra colonial".
Maduro y varios de sus altos funcionarios enfrentan desde hace años acusaciones por sus presuntos vínculos con redes criminales internacionales. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como Amnistía Internacional han señalado al régimen chavista por la comisión de crímenes de lesa humanidad y por fomentar graves violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Memoria histórica: la sombra de la doctrina Monroe y las intervenciones del siglo XX
La inquietud que hoy se expresa no brota del vacío: se alimenta de episodios concretos. La política estadounidense hacia Hispanoamérica tiene antecedentes notables —desde la formulación de la doctrina Monroe en 1823 hasta la práctica del "poder policial" proclamada por Theodore Roosevelt— que, con distintos grados de intensidad, marcaron la historia regional.
En 1954, el golpe apoyado por Washington en Guatemala contra un gobierno elegido puso en evidencia la instrumentalización de la política exterior estadounidense para proteger intereses corporativos, en particular los de la United Fruit Company. Más tarde, durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó golpes y operaciones en Guatemala, Brasil, Chile y fue militarmente activo en el Caribe y Centroamérica: ocupaciones en Cuba, Haití, la República Dominicana, Nicaragua y otros episodios que alimentaron una narrativa de "pérdida de soberanía y resistencia nacionalista", según historiadores consultados por COYUNTURA.
La intervención en Panamá en 1989 para deponer a Manuel Noriega —recordada por muchos latinoamericanos con un "prohibido olvidar", según el guía comunitario Efraín Guerrero— es otro antecedente que aún inspira comparaciones cuando se discute la posibilidad de acciones militares en países más grandes como Venezuela o México.
Voces divididas dentro de la región
Ante la escalada retórica y las medidas anunciadas, las reacciones políticas internas también han sido diversas. En Honduras, el economista Julio Raudales señaló que la presidenta Xiomara Castro controla sin duda y por mandato constitucional la política exterior y, por tanto, tiene plena potestad para elegir a quién apoyar; advirtió, no obstante, que esas decisiones tendrán efectos en la percepción internacional y en la economía, y que la ciudadanía debe considerar esos vínculos al votar en las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre de 2025.
En el parlamento hondureño, el jefe de la bancada del opositor Partido Nacional, Tomás Zambrano, celebró las declaraciones del ahora exvicecanciller Antonio García tras su renuncia esta semana, a quien atribuyó valentía por denunciar posibles riesgos para el proceso democrático y por advertir sobre la postura del gobierno del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE) respecto al Tratado de Extradición con Estados Unidos y su respaldo a Nicolás Maduro. Zambrano interpretó esas actitudes como síntomas de un proyecto político que, según él, busca "quedarse a la fuerza" y que podría reproducir en Honduras modelos autoritarios vistos en otros países.
Mientras tanto, en Venezuela hay sectores que, desesperados por la caída del régimen chavista, han llegado a pedir intervención externa: una venezolana en Maracaibo dijo a la prensa local que esperaba que Trump actuara "como en 1989" contra Noriega. Ese clamor contrasta sin ambages con la enorme reserva de amplios sectores latinoamericanos, que ven en cualquier retorno a la retórica de intervención una amenaza directa a la soberanía y a la seguridad e institucionalidad.
Los analistas citados en los relatos que recorren la región son unánimes en un punto factual: la intervención directa en países grandes presenta riesgos y diferencias respecto a las operaciones en estados más pequeños del Caribe o Centroamérica. Históricamente, Washington ha preferido actuar en naciones con menor capacidad de proyección o con condiciones que facilitaban la inserción de fuerzas externas; desplegar tropas en México o Venezuela implicaría retos operativos, políticos y diplomáticos de una magnitud distinta.
Christopher Sabatini, experto de Chatham House, subrayó que la medida estadounidense tocará una fibra "popular, histórica y profundamente sentida" en América Latina: la memoria colectiva de soberanía y la sensibilidad ante cualquier gesto que pueda interpretarse como proxeneta de intervenciones.
¿Qué está en juego?
Sobre la mesa están entonces, al menos, tres dimensiones que los actores regionales y observadores consideran críticas:
Soberanía y legitimidad: la percepción de un retroceso hacia prácticas intervencionistas pondría a prueba la capacidad de los gobiernos latinoamericanos para proteger la autonomía de sus decisiones y para negociar con Washington sin que ello erosione su legitimidad interna.
Cooperación bilateral: la confianza necesaria para cooperar en materia migratoria, de seguridad y económica podría verse erosionada si se perciben amenazas militares o si se politizan las herramientas jurídicas y de cooperación.
Polarización interna: en países con sociedades divididas, la posibilidad de respaldo o rechazo a medidas de apoyo a regímenes señalados por Estados Unidos puede alimentar tensiones políticas y sociales, y condicionar procesos electorales y pactos legislativos, como lo reflejan las discusiones en Honduras sobre extradición y alianzas.
Hechos, los límites para el análisis
Este recuento se ciñe estrictamente a las acciones, declaraciones y antecedentes consignados por fuentes primarias aportadas: la orden de Trump para que el Pentágono use la fuerza contra determinados cárteles; la respuesta pública de líderes y expertos en varios países; el anuncio de Maduro del 12 de agosto de 2025 sobre la "ofensiva especial" en Venezuela, que podría tener el apoyo de Gustavo Petro desde Colombia; la divulgación por parte de la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, de una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro; y las voces políticas hondureñas que han comentado el respaldo oficial a Maduro y las implicaciones para la política exterior y los procesos democráticos internos.
No se incorporan en este texto conjeturas sobre pasos militares concretos, fechas no provistas ni evaluaciones de inteligencia adicionales, dado que tal materia requeriría fuentes y verificaciones externas que exceden el compendio de testimonios y datos entregados aquí.
La instrucción de usar la fuerza contra organizaciones criminales transnacionales, en la forma en que ha sido planteada por la administración estadounidense, ha tenido el efecto inmediato de reavivar memorias históricas y de poner a la región en "estado de alerta". Para amplios sectores latinoamericanos, la preocupación no es solamente la guerra contra el narcotráfico: es la posibilidad de que medidas de seguridad se traduzcan en una reanudación de viejos patrones de intervención que socavan los Estados, que pudren las calles y arremeten contra las institucionales ya debilitadas.
Frente a ese horizonte, las declaraciones oficiales, las movilizaciones políticas y la retórica pública expresan que América Latina continúa midiendo cada gesto externo bajo la lente de su historia. La discusión que sigue cobrará forma en los foros diplomáticos, en los medios de comunicación y en las urnas; pero, por ahora, el eco de la doctrina Monroe —en su vieja y en su nueva versión— se escucha otra vez en la región. Bang, bang, bang.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.














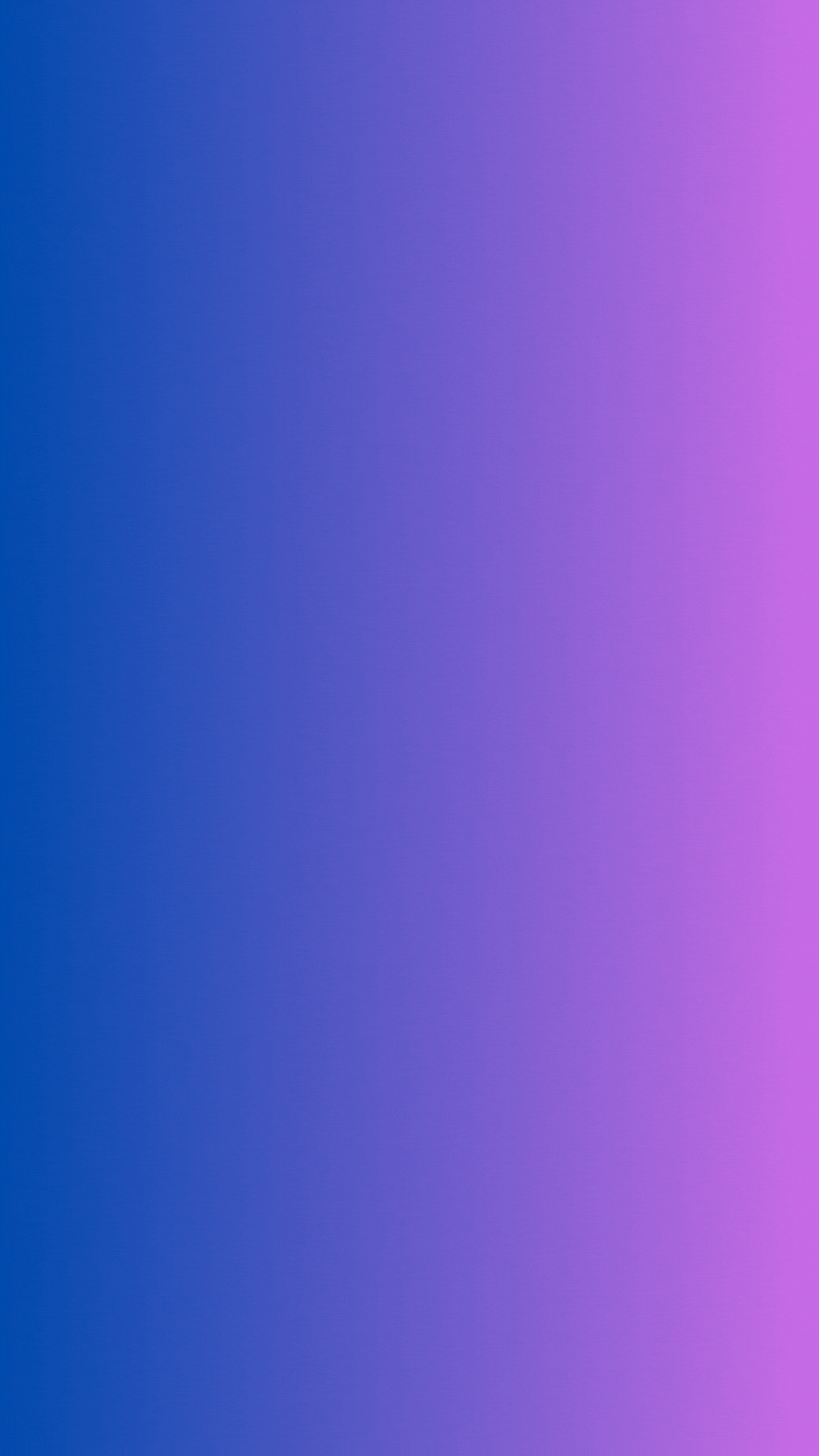
















Comentarios